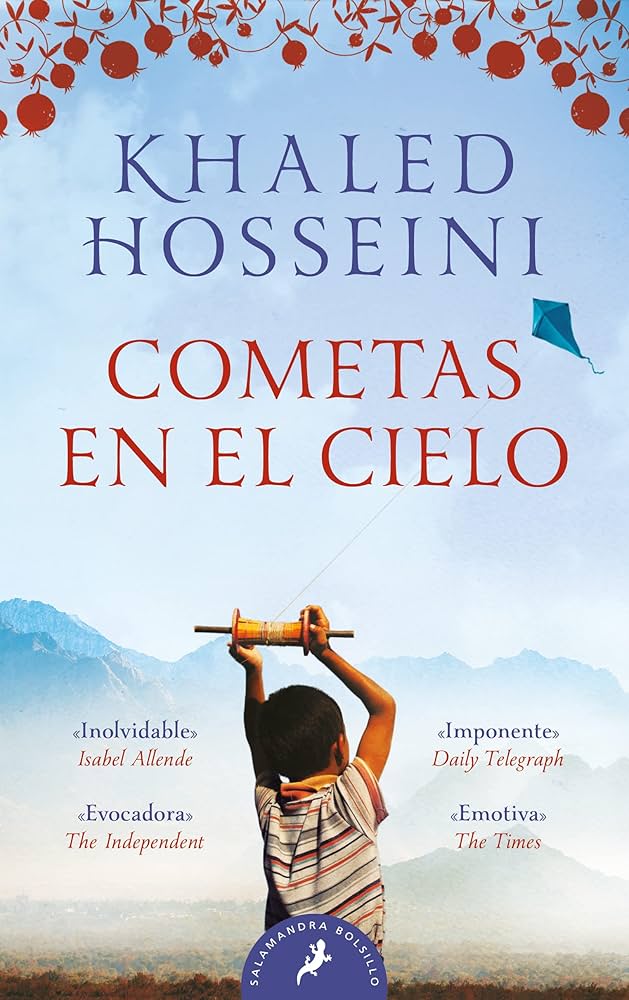Existe muy poca literatura, al menos en lengua hispana y que yo conozca, que aborde la vida cotidiana en los países situados entre las antiguas repúblicas socialistas soviéticas y el mar Rojo, especialmente durante las monarquías de Mohammad Reza Pahlavi en Irán y Zahir Shah en Afganistán. Hablamos de dos naciones hoy irreconocibles, que entonces oscilaban entre la tradición ancestral y la modernidad más vibrante. En Irán se respiraba un ambiente de industrialización, reforma agraria, alfabetización masiva y avances en los derechos de las mujeres. En las calles de Teherán se veían minifaldas, bares de whisky, universidades repletas y edificios de acero y vidrio que simbolizaban el progreso. Por su parte, Kabul albergaba un aire bohemio: cafeterías con jazz y cerveza, librerías donde convivían textos islámicos con literatura francesa, y un flujo constante de mochileros europeos que recorrían la famosa «ruta del hachís». Eran capitales tranquilas, casi con el encanto de una Estambul o un El Cairo de mediados del siglo XX.
Como es habitual, el descontento social brota cuando la brecha entre ricos y pobres se hace insoportable, cuando las zonas rurales son condenadas al olvido y cuando la censura se impone con mano de hierro. Los regímenes dictatoriales —o totalitarios, como prefiere denominarlos cierta parte de la sociedad cuando son de corte socialista o comunista para hacerlos más digeribles— son, al fin y al cabo, dictaduras. Irán y Afganistán, en aquella época, eran monarquías del Antiguo Régimen, parecidas a las europeas del siglo XVII: estados con cierto esplendor superficial, plagados de corrupción, brutalidad y persecución a opositores, intelectuales y religiosos. Pero, paradójicamente, se podía vivir con una relativa tranquilidad e incluso con cierta libertad. No una libertad plena de pensamiento o expresión, sino la libertad de vivir en paz, de consumir, de vestir con estilo, de aparentar, de existir sin miedo constante.
Muchos lectores pensarán, al leer esto, en una jaula de oro, y evocarán inevitablemente la figura del generalísimo. Pero hay que observar la historia con perspectiva: los cambios no siempre son buenos ni garantizan mejoras. En España, tuvimos la fortuna de vivir una Transición que, con todas sus luces y sombras, fue liderada por intelectuales y personas comprometidas con el diálogo, no por fanáticos ni demagogos ansiosos por repartirse el botín del poder. Me viene a la cabeza la figura de cierto vicepresidente actual con las siglas P.I., ejemplo claro de lo contrario. En Irán, el cambio llegó bajo la bandera de la religión. Se pasó de una monarquía autoritaria a una teocracia islámica: el poder dejó de estar en manos del ejército y de una élite laica para pasar a manos del clero chií. De disfrutar ciertas libertades sociales se pasó a una estricta moralidad impuesta por la sharía. La temida SAVAK «Sazeman-e Ettela’at va Amniyat-e Keshvar» u «Organización de Inteligencia y Seguridad Nacional» —creada por la CIA y el Mossad— fue reemplazada por la VEVAK; apareció el Gasht-e Ershad, o policía de la moral, dedicada a perseguir mujeres en las calles; el Basij, una milicia ideológica juvenil fanatizada; y la temible Guardia Revolucionaria, cuyo poder hoy en día eclipsa incluso al del propio presidente.


En Kabul, el resultado no fue más halagüeño. Los comunistas afganos tomaron el poder mediante el golpe de Estado conocido como la Revolución de Saur e intentaron imponer, a la fuerza, las supuestas bondades del comunismo: reforma agraria forzosa, escuelas mixtas, eliminación de la influencia de los mulás, sanidad pública y gratuita, igualdad de género, modernización del país y la tan prometida justicia social. Pero la teoría y la práctica rara vez coinciden. Las tierras de los terratenientes cambiaron de manos, sí, pero pasaron a nuevos dueños que se autodenominaban «socialistas». Los campesinos, teóricamente emancipados, se convirtieron en peones del nuevo régimen y serían los los nuevos esclavos del siglo XX. En las zonas rurales se requisaban hasta las gallinas de autoconsumo, sustituidas por cartillas de racionamiento. Se promovía el ateísmo, camuflado bajo la fórmula de «liberación de la superstición» y la doctrina del marxismo.

Existían carteles propagandísticos con mujeres sonrientes sin velo sosteniendo libros, niños en fila recibiendo vacunas bajo la sombra de la hoz y el martillo, e imágenes de soldados soviéticos repartiendo pan y lápices en lugar de balas (aunque también repartían balas). Pero la realidad fue otra. Imponer la «igualdad» a base de fusiles y Kalashnikovs no podía salir bien… o al menos no en Afganistán. ¿Por qué? Porque esos comunistas eran más ateos que un burro leyendo el Corán. La invasión soviética no tardó en llegar, y en 1979, al mismo tiempo que los ayatolás se afianzaban en Irán, estallaba la guerra de Afganistán, que se prolongaría hasta 1989. En ese intento desesperado de mantener un régimen comunista moribundo, nacieron los muyahidines, guerreros religiosos decididos a resistir hasta el final.


La guerra de Afganistán (1979–1989) fue el «Vietnam» soviético. La URSS comenzó con bombardeos masivos sobre aldeas, colocó minas antipersona por todo el país, ocupó rutas estratégicas y las principales ciudades. Los muyahidines respondieron con una guerra de guerrillas feroz en las montañas, apoyados por Estados Unidos, Pakistán, Arabia Saudí y China. Gracias al famoso misil Stinger, lograron expulsar a los soviéticos. El balance: 15.000 soldados rusos muertos, una crisis moral y económica en la URSS que contribuyó al colapso del régimen (al finalizar la guerra cayó el muro de Berlín), y un rechazo popular que creció al no entenderse por qué miles de jóvenes soviéticos morían en Kandahar.


El resultado para Afganistán fue aún más devastador: más de un millón de civiles muertos, un país reducido a escombros, millones de refugiados huyendo a Irán y Pakistán, infraestructuras arrasadas y, como si fuera poco, el nacimiento de los talibanes. Aquí es donde me viene a la cabeza la película de Rambo III (1988), en la que Jhon Rambo va a combatir soviéticos del lado de los muyahidines, poniéndoles como héroes valientes y nobles, luchando contra una brutal ocupación. ¿Casualidad? De ninguna manera, Estados Unidos apoyó a quien le convenía, como siempre, aunque eso supusiera sembrar el caos en nombre de la libertad.

Y así comienza Cometas en el cielo, en una vida que, aunque imperfecta, podía considerarse idílica antes de la llegada de los comunistas y del fanatismo religioso que han arrasado Afganistán durante los últimos 35 años. Fue un cambio —a peor—: se pasó de una monarquía autoritaria, en la que se podía vivir más o menos bien, a una brutal transformación impuesta primero por el comunismo y después por un islamismo extremo. Regímenes distintos en apariencia, pero con un inquietante parecido de fondo: dos doctrinas que han funcionado más como religiones dogmáticas —más por la devoción ciega de sus adeptos que por la verdad de sus principios—, y que han asolado más de 60 países a lo largo de la historia. Ambas han masacrado a millones de personas en nombre de la justicia, del pueblo, o de Dios… pero en realidad para el deleite de unos pocos cientos de degenerados que se han enriquecido a costa de la fe, la ilusión y la desesperación de los demás.
La historia de Amir comienza en la Afganistán de los años 70, en un entorno privilegiado que pronto se ve truncado por el caos. Tras una huida forzada como refugiado a Peshawar, y una larga vida en California, su recorrido vital lo lleva a regresar a una Kabul extinta, en busca de un pasado que quedó sepultado bajo los escombros de la historia. La novela refleja una crudeza contenida, revelando una realidad dolorosa: la de quienes han saqueado un país rico en cultura, habitado por gente hospitalaria y noble, pero condenado por la miseria, el fanatismo y la guerra. Esa es la realidad que Amir encuentra, y que lo sacude, al regresar a una tierra que ya no reconoce. Porque hay pocas cosas más duras que perder el lugar donde naciste… salvo quizás volver a él y descubrir que ya no existe.
Me gustaría cerrar con una reflexión. Si analizamos el conjunto del mundo musulmán —que no debe confundirse con el árabe, ya que no son lo mismo—, vemos cómo la llamada Primavera Árabe comenzó en Túnez como un grito contra la corrupción, reclamando libertad y el fin de regímenes autoritarios. Esa chispa prendió rápidamente en 2012, extendiéndose como pólvora a lo largo del mundo islámico. ¿El resultado? En Túnez, el dictador Ben Ali fue reemplazado por el presidente Saied, quien, aunque con otro título, concentra hoy más poder que su antecesor. En Egipto, cayó Mubarak, pero en 2013 un golpe de Estado liderado por Al-Sisi instauró una dictadura militar aún más férrea. En Libia, tras la caída de Gadafi en 2011, estalló una guerra civil con gobiernos paralelos, desmembramiento territorial e injerencia de mercenarios turcos y rusos. En Siria, Bashar al-Asad respondió con violencia a las protestas, lo que derivó en otra guerra civil, el surgimiento del ISIS, y la intervención de potencias como Rusia, Irán y EE.UU., generando una crisis humanitaria sin precedentes. Yemen, el gran olvidado, vivió la caída de Saleh y, en 2015, un conflicto abierto entre los hutíes —respaldados por Irán— y una coalición liderada por Arabia Saudí. Dos enemigos irreconciliables enfrentados en otro desastre humanitario más, como si el siglo XXI no tuviera suficiente con los anteriores.
No puedo evitar ver similitudes entre lo que describe la novela y los momentos previos a la Guerra Civil Española (1936-1939) o a los turbulentos años de la Segunda República. Que quede claro: no hago apología del franquismo, ni lo justifico, ni lo defiendo. Pero debemos comprender que no todo cambio es necesariamente positivo, aunque tendamos a creerlo. La historia está llena de transformaciones que, lejos de mejorar las cosas, las empeoraron. Permitir la instauración de fanatismos —ya sean religiosos o ideológicos— es abrirle la puerta al desastre. Y, sinceramente, empiezo a percibir en la política nacional ciertos signos preocupantes. No me gustaría que nuestros hijos tuvieran que vivir en un país dividido, enfrentado, como el que un día conoció Amir y que tan bien queda retratado en el trasfondo de Cometas en el cielo.
En resumen, Cometas en el cielo es un libro esencial para entender no solo la historia reciente de Afganistán, sino también muchas de las tensiones que siguen sacudiendo el mundo actual. Expone con crudeza una realidad que ha sido ocultada o ignorada durante años, y da voz a quienes lo han perdido todo. Nos ayuda a comprender por qué hay refugiados que arriesgan sus vidas buscando un futuro mejor. Pero, para mí, lo más valioso es el contexto político y religioso que enmarca la historia: el escenario de fondo, ese que moldea la vida de Amir y le da verdadero sentido a la obra. Y mucho me temo que todo este sufrimiento, tanto en el libro como en la realidad, tiene un origen común: la pérdida de valores. Valores que en Occidente estamos olvidando, o peor aún, despreciando. Ojalá no tengamos que lamentarlo cuando ya sea demasiado tarde.
VALORACIÓN 8 / 10